"El Precio" Neil Gaiman - Relato Corto
enero 31, 2017Hola! crituritas de internet!! esta es la primera vez que le traemos un relato corto en el blog, hacia tiempo quería subir alguno pero no me decidía por cual, hasta ahora. Este es mi relato corto favorito de uno de mis escritores favoritos, Neil Gaiman y este junto con otros relatos cortos del autor lo podrán encontrar en el libro "El cementerio sin lapidas y otras historias negras".. Disfrútenlo.
EL PRECIO
LOS NÓMADAS y los vagabundos dejan símbolos en los pilares
de los portones, en los árboles y en las puertas para avisar a sus compañeros
de la clase de gente que vive en las casas y granjas por las que pasan en el
curso de sus viajes. Yo creo que los gatos dejan también sus propios símbolos;
¿cómo se explica, si no, que durante el año aparezcan tantos gatos
—hambrientos, llenos de pulgas y abandonados— a la puerta de nuestra casa?
Mi familia y yo los acogemos. Les quitamos las pulgas y las
garrapatas, les damos de comer y los llevamos al veterinario. Les compramos las
vacunas e, indignidad tras indignidad, los castramos o esterilizamos.
Los gatos se quedan con nosotros durante unos meses, un año,
o para siempre.
La mayoría llegan en verano. Vivimos en el campo, pero lo
suficientemente cerca de la ciudad como para que los urbanitas escojan los
alrededores de nuestra casa para abandonar a sus gatos.
Nunca hemos tenido más de ocho a la vez y, raras veces,
hemos tenido menos de tres. La población felina a fecha de hoy en mi casa es la
siguiente: Hermione y Pod, atigrada y negra, respectivamente, son dos hermanas
locas que residen en mi estudio del ático y nunca se relacionan; Copodenieve,
un gato blanco de pelo largo y ojos azules, que vivió en el bosque durante años
antes de abandonar la vida salvaje por la comodidad de los sofás y las camas;
y, por último, la más grande, Boladepelo, una gata tricolor —naranja, negra y
blanca— de pelo largo y esponjoso hija de Copodenieve, que encontré en nuestro
garaje siendo todavía una diminuta cachorrilla, con el cuello atrapado en una
vieja red de badmington, medio asfixiada y a punto de morir, y que nos
sorprendió a todos no sólo porque sobrevivió, sino porque acabó convirtiéndose
en el gato más bueno y más cariñoso que he conocido en mi vida.
Y luego está el gato negro, al que llamamos simplemente el
Gato Negro y que llegó hará cosa de un mes. Al principio no nos dimos cuenta de
que estaba viviendo aquí: parecía demasiado bien alimentado para ser un gato
callejero y demasiado viejo y elegante para que alguien lo hubiera abandonado.
Parecía una pantera en miniatura y se movía como si estuviera hecho de la misma
sustancia que la noche.
Un día, este pasado verano, lo vimos merodeando por nuestro
destartalado porche: calculamos que tendría unos ocho o nueve años, era un
macho, tenía los ojos verdes con motas amarillas y se mostró muy sociable,
aunque algo circunspecto. Di por supuesto que viviría en alguna de las fincas
vecinas.
Estuve fuera varias semanas, terminando un libro y, cuando
regresé, seguía en el porche, durmiendo en un viejo colchón para gatos que uno
de los niños había colocado allí. Tenía un corte profundo debajo de un ojo y le
habían arrancado un trozo de labio. Se lo veía cansado y flaco.
Llevamos al Gato Negro al veterinario, que le recetó una
serie de antibióticos y nos dijo que se los mezcláramos con comida blanda cada
noche.
Nos preguntábamos con quién se habría peleado. ¿Con
Copodenieve, nuestra preciosa reina blanca y medio salvaje? ¿Con algún mapache?
¿Con una zarigüeya?
Cada día nos lo encontrábamos más maltrecho y con heridas
más graves —una noche apareció con media cara destrozada—; la siguiente, con el
vientre lleno de arañazos y sangrando.
Llegados a este punto, me lo llevé al sótano y lo acomodé
entre la caldera y un montón de cajas para que pudiera descansar y recuperarse.
Al cogerlo en brazos, descubrí que pesaba más de lo que parecía, pero me lo
llevé al sótano, con una cesta para dormir y una caja de arena. Le puse también
comida y agua, y cerré la puerta al salir para que no se escapara. Luego, tuve
que lavarme las manos porque las tenía llenas de sangre.
Estuvo allí abajo cuatro días. Al principio, parecía
demasiado débil para comer por sí solo: el corte que tenía debajo del ojo era
tan profundo que prácticamente lo había dejado tuerto, andaba renqueando y sin
apenas fuerza, y de la herida del labio brotaba un pus denso y amarillo.
Yo bajaba a verlo todos los días, una vez por la mañana y
otra por la noche, le daba los antibióticos mezclados con la comida, le curaba
un poco las heridas y le hablaba. Tenía diarrea y, aunque le cambiaba la arena
a diario, el olor del sótano provocaba náuseas.
Esos cuatro días que tuvimos al Gato Negro en el sótano, no
dejaron de suceder cosas malas en mi casa: la más pequeña se dio un golpe en la
cabeza al resbalarse en la bañera y estuvo a punto de ahogarse; me enteré de
que el proyecto en el que tenía puestas todas mis ilusiones —una adaptación de
la novela Entrebrumas, de Hope Mirrlees, para la BBC— había sido rechazado, y
no me quedaban energías para empezar de nuevo e intentar vendérsela a otra
cadena o a otra productora; mi hija se marchó a un campamento de verano y
enseguida empezó a mandarnos un montón de cartas y postales —cinco o seis
diarias— contándonos que lo estaba pasando fatal y suplicándonos que fuéramos a
recogerla; mi hijo se peleó con su mejor amigo y dejaron incluso de hablarse; y
una noche, al volver a casa, mi mujer atropelló a un ciervo que prácticamente
se le había metido debajo de las ruedas. El ciervo murió, el coche quedó
inservible y mi mujer se hizo un corte en la ceja.
Al cuarto día, el gato merodeaba por el sótano, con paso
vacilante pero inquieto, entre las pilas de libros y cómics, las cajas llenas
de cartas, cintas de casete, dibujos, regalos y trastos en general. Al verme,
maullaba, como pidiendo que lo sacara de allí y, no sin cierta reticencia, al
final le dejé salir.
Volvió al porche y pasó el resto del día allí, durmiendo.
A la mañana siguiente, tenía otra vez unos cortes profundos
en los costados y había mechones de pelo negro —suyo— desperdigados por todo el
suelo del porche.
Aquel día, recibimos una carta de nuestra hija
en la que nos decía que las cosas habían mejorado y que creía que podría
aguantar en el campamento unos días más; mi hijo y su amigo hicieron las paces,
aunque nunca supimos cuál había sido el motivo de su pelea —cromos, juegos de ordenador, La guerra de las galaxias, o Una Chica—. El
ejecutivo de la BBC que había vetado el proyecto de Entrebrumas fue despedido
de manera fulminante porque se descubrió que había estado aceptando sobornos de
una productora independiente (bueno, llamémosles «préstamos dudosos»): su
sucesora, según supe al leer el fax que me envió, resultó ser la mujer que me
había propuesto el proyecto justo antes de abandonar la BBC.
En un primer momento, pensé en volver a llevar al Gato Negro
al sótano para que se recuperara de sus heridas, pero finalmente decidí no
hacerlo. En lugar de ello, me propuse investigar qué clase de animal se
acercaba cada noche a nuestra casa para poder poner en marcha un plan de
acción: atraparlo, quizá.
En mi cumpleaños y en Navidad, mi familia me regala toda
clase de cachivaches y artilugios, juguetes carísimos de los que me encapricho
en un momento dado y que, al final, casi nunca llego a sacar de la caja. Tengo
un aparato para deshidratar alimentos, un cuchillo eléctrico para trinchar
carne, una panificadora y unos prismáticos especiales para ver en la oscuridad
que me regalaron el año pasado. El día de Navidad, demasiado impaciente para
esperar a que se hiciera de noche, les puse las pilas y bajé al sótano para
probarlos. (En las instrucciones se especificaba que no había que dirigirlos
hacia un foco de luz, pues los prismáticos podían sufrir algún daño y,
seguramente, los ojos también). Luego, los guardé de nuevo en su caja y no
volví a usarlos; se quedaron en mi estudio, muertos de risa, junto con una caja
llena de cables para el ordenador y otro montón de trastos que nunca utilizo.
A lo mejor, pensé, si el animal en cuestión —un perro, un
gato, un mapache o lo que demonios sea— me ve sentado en el porche, no se
acerca, así que metí una silla en el cuarto de los abrigos —una habitación no
mucho más grande que un armario desde la que se puede ver el porche— y, cuando
todo el mundo se fue a la cama, salí al porche a darle las buenas noches al
Gato Negro.
La primera vez que lo vimos, mi mujer me dijo: «Ese gato es
una persona». Y, en efecto, había algo en su enorme y leonina cara que
recordaba vagamente a una persona: su ancha nariz negra, sus ojos verdes con
motas amarillas, la amigable expresión de su boca (cuyo labio inferior seguía
supurando).
Le acaricié la cabeza, le rasqué debajo de la barbilla y le
deseé buena suerte. Luego, entré en casa y apagué la luz del porche.
Me senté en la silla, con la casa a oscuras y los
prismáticos especiales para ver en la oscuridad en el regazo. Los tenía
encendidos y de las lentes salían unos tenues rayos de luz verde.
Pasó el tiempo y todo seguía a oscuras.
Probé a mirar por los prismáticos, aprendiendo a enfocar y a
ver el mundo en distintas tonalidades de verde. Descubrí horrorizado la ingente
cantidad de insectos que pululan por mi casa de noche: la noche parecía una
especie de sopa infernal llena de vida. Al cabo de un rato, aparté los
prismáticos de mis ojos y me quedé contemplando las sombras azules y negras de
la noche; maravillosamente vacía, serena y apacible.
Pasó el tiempo. Me costaba mantenerme despierto y de pronto
noté que me moría por un poco de café y un cigarrillo, mis dos adicciones ya
superadas. Tanto una cosa como la otra me habrían ayudado a mantenerme
despierto. Pero antes de que el sueño ganara definitivamente la batalla, un
maullido en el jardín hizo que me despertara de un salto. Con mano torpe, me
acerqué los prismáticos a los ojos y me llevé una gran decepción al ver que no
era más que Copodenieve, el gato blanco, que pasó por el jardín como un rayo de
luz blanquiverde y desapareció entre los árboles que hay a la izquierda de la
casa.
Empezaba a quedarme dormido de nuevo cuando me dio por
preguntarme qué sería lo que había asustado a Copodenieve de esa manera y me
puse a observar los al rededores de la casa con los prismáticos, buscando un
mapache gigante, un perro o una feroz zarigüeya. Y, en efecto, algo se acercaba
por el camino de entrada. Lo vi perfectamente a través de los prismáticos, tan
claro como si fuera de día.
Era el diablo.
Hasta ese momento, nunca había visto al Diablo y, aunque he
escrito sobre él en alguna ocasión, debo confesar que no creo en su existencia,
salvo como una figura imaginaria, trágica y Miltoniana. Pero la figura que
venía por el camino de entrada no era el Lucifer de Milton. Era el Diablo.
Mi corazón empezó a latir con tal fuerza que me dolía el
pecho. Albergaba la esperanza de que él no pudiera verme, de que con la casa a
oscuras y tras el cristal de la ventana, me encontrara a salvo.
La silueta parpadeaba y cambiaba según avanzaba por el
sendero. De pronto era negra, con forma de toro, como una especie de Minotauro,
y luego, esbelta y femenina, a continuación, se transformaba en un gato lleno
de cicatrices, un gigantesco gato montés de color pardo, con el rostro
desfigurado por el odio.
Para llegar al porche hay que subir unos escalones, cuatro
escalones blancos de madera que están pidiendo a gritos una mano de pintura
(sabía que eran blancos, pero a través de mis prismáticos se veían verdes). Al
llegar a ese punto, el Diablo se detuvo y gritó algo que no fui capaz de
entender; fueron tres o cuatro palabras, pero en un lenguaje de aullidos que ya
debía de ser una lengua muerta cuando se fundó Babilonia y, aunque no entendí
lo que decía, al escucharlo noté que los pelos de la nuca se me erizaban.
Luego, algo amortiguado por el cristal que tenía delante
pero aun así audible, oí un bufido ronco, un desafío y —despacio y con paso
vacilante— una silueta negra bajó los cuatro escalones del porche y fue al
encuentro del Diablo. Últimamente, el Gato Negro ya no se movía como una
pantera, el pobre renqueaba y caminaba con paso inseguro, como un marinero
recién llegado a tierra después de varios meses en alta mar.
En ese momento, el Diablo tenía forma de mujer. Le susurró
algo al gato, con voz zalamera, en un idioma que sonaba como el francés, y
alargó un brazo hacia él. El gato le hincó los dientes, y los labios de la
mujer se contrajeron en una mueca de dolor y escupieron al gato.
Entonces, la mujer miró hacia donde yo estaba y, si en algún
momento había llegado a dudar de si era realmente el Diablo, en aquel momento
me convencí: los ojos de la mujer me lanzaron unas llamaradas de rojo fuego,
aunque a través de los prismáticos no las vi rojas, sino verdes. Y el Diablo me
vio, al otro lado del cristal. Me vio perfectamente. De eso no me cabe la menor
duda.
El Diablo se dobló y se retorció, ahora era una especie de
chacal, una criatura de cara plana, cuello de toro y gigantesca cabeza, una
alimaña a medio camino entre la hiena y el dingo. Decenas de gusanos reptaban
por su sarnoso pelaje cuando subió los escalones.
El Gato Negro se abalanzó sobre él y, en cuestión de
segundos, rodaron por el suelo, retorciéndose y moviéndose a tal velocidad que
mis ojos no podían captar sus movimientos.
Todo esto en silencio.
De pronto, se oyó una especie de traqueteo por la carretera,
al final del camino de entrada, pasó un camión; sus faros brillaban como dos
soles verdes a través de mis prismáticos. Los aparté de mis ojos y ya no vi más
que la oscuridad y el suave resplandor amarillo de los faros. Por fin, el rojo
de sus luces traseras se perdió en la oscuridad.
Cuando volví a mirar por los prismáticos, no había nada que
ver. Sólo el Gato Negro, que estaba en los escalones, con la mirada perdida en
la distancia. Alcé un poco los prismáticos y vi algo que se alejaba volando —un
buitre, quizás, o un águila— y desaparecía más allá del bosque.
Salí al porche, cogí al Gato Negro en mis brazos y lo
acaricié, susurrándole palabras de agradecimiento y de consuelo. Maulló en tono
lastimero cuando me acerqué, pero, al cabo de un rato, se quedó dormido en mi
regazo. Lo dejé en su cesta y subí a acostarme, pues estaba rendido. A la
mañana siguiente, vi que había manchas de sangre seca en mi camiseta y mis
vaqueros.
Todo esto sucedió la semana pasada.
Eso que visita mi casa por las noches no viene todas las
noches. Pero sí la mayoría: lo sabemos por las heridas del gato y el dolor que
veo en sus leoninos ojos. Se ha quedado cojo de la pata delantera izquierda y
su ojo derecho se ha cerrado para siempre.
Me pregunto qué habremos hecho para merecer al Gato Negro.
Me pregunto quién lo habrá enviado. Y, egoísta y asustado, me pregunto cuánto
tiempo más podrá resistir.
Mariangel










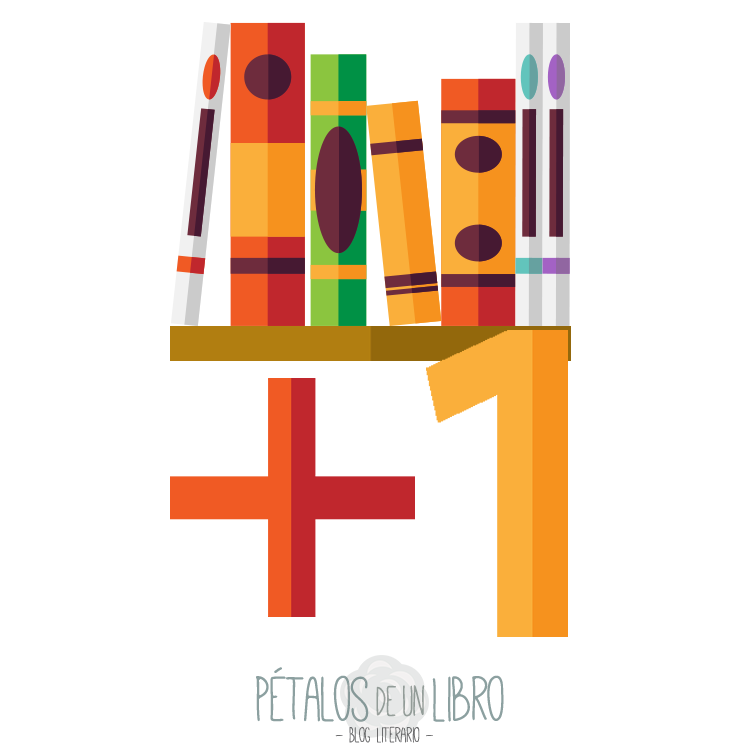
1 comentarios
Hola, ¿actualmente es un blog activo?
ResponderEliminar